La poesía extrae del sentimiento humano su esencia más pura, menos determinada y, por tanto, más universal.
Núñez de Arce:
SEÑORES:
Cediendo
a mis gustos e inclinaciones y apartando la mente de los arduos problemas
sociales y económicos, tan llenos de incertidumbres y conflictos, me propongo
exponeros mi opinión sobre el lugar que corresponde a la poesía lírica en la
literatura moderna y emitir mi juicio acerca de algunos de sus más preclaros
cultivadores. Forzado por la imperiosa necesidad de concretar mi asunto, porque
de otra suerte no cabría tema tan vasto en el espacio de que puedo disponer, no
trataré sino de algunas escuelas que en la hora presente se disputan el favor
del público, y de los autores que viven gozando de merecido crédito en la
república de las letras, únicos de quienes pienso hablar, tan sólo escogeré los
muy señalados que por la grandeza de su genio, universalmente reconocida, por
la influencia que ejercen en sus respectivos países, o por involuntario error
de mi entendimiento, considere dignos de figurar en este sucinto estudio que a
vuestra atención consagro.
Tal
vez parezca extemporáneo que cuando tan múltiples y complicadas cuestiones
políticas y económicas embargan los ánimos, me ocupe en el examen de un punto
de crítica meramente literario; pero por lo mismo que todos sentimos a menudo
el amargor de la realidad, entiendo que conviene de vez en cuando dar algún
esparcimiento al espíritu, dejándole volar libremente por las serenas regiones
del arte. Además, de los escarmentados nacen los avisados, y no quiero, tocando
las llagas que corroen el cuerpo social, no por indolentes menos malignas,
volver a exponerme sin defensa a las pudibundas censuras de las almas débiles,
a la indiferencia de los egoístas y a los groseros ultrajes de cuantos están
interesados en que el mal arraigue y cunda.
Muéveme
también a preferir este tema, a más del atractivo que tiene para mí, el
propósito de contrarrestar en lo posible la especie de cruzada que en el vulgo
literario, tan injusto como impresionable, se ha levantado de algunos años a
esta parte contra la poesía. No pretendo entrar en las altas especulaciones a
que se presta el problema planteado por eminentes pensadores de la escuela
positivista, sobre la suerte reservada en épocas remotas a todas las
manifestaciones del arte; las cuales, según cálculos y conjeturas de algunos de
ellos, están condenadas a ir gradualmente extinguiéndose hasta desaparecer por
completo bajo la continua invasión de la ciencia. Esta tesis, copiosa y
sólidamente impugnada desde el mismo campo positivista por sociólogos y
estéticos, para quienes el desarrollo mismo de la ciencia, tan prodigioso en
nuestros días, y que a juzgar por todos los síntomas aún lo será más en los
futuros, ensanchará, lejos de restringir, los dominios de la fantasía y del
sentimiento, fuentes inagotables del arte, no me inquieta en lo más mínimo, ni
pone en esta ocasión la pluma en mis manos. Mi intención es más modesta. Me
resigno ante la idea -quizás porque me infunde poco o ningún temor- de que en
la sucesión de los siglos, cuando la ciencia haya llegado a su plenitud
descubriendo la causa de todas las causas, cuando haya iluminado, si a tanto
alcanza su poder, las hasta ahora impenetrables tinieblas de lo infinito y de
lo incognoscible, cuando haya, en fin, encontrado todos los medios de saciar
los deseos, de calmar las inquietudes y de curar las heridas de las almas, la
poesía perezca envuelta en el cataclismo universal en que han de sucumbir
también por innecesarias, la escultura, la pintura y la música. Pero no me
someto con la misma mansedumbre a la opinión de aquellos que, sin levantar el
pensamiento a concepciones tan complejas sobre los ulteriores destinos de la
humanidad, y sólo aguijoneados por el espíritu intolerante de secta,
pronostican con tono dogmático, no el aniquilamiento total del arte, en cuya
perpetua virtualidad creen, sino la muerte parcial y aislada de la poesía.
Desde que el Naturalismo, con la fuerza de expansión que despliegan todas las
escuelas filosóficas y políticas en los desvanecimientos de su triunfo, extremó
sus principios hasta bastardearlos, declarando guerra sin cuartel a la
imaginación, y como si la literatura fuese una rama no más de las ciencias
naturales, pretendiendo someterla exclusivamente al régimen de la observación y
del experimento, hízose de moda entre ciertas gentes hablar con menosprecio de
la poesía, sobre todo de la lírica, y son ya muchos los prosélitos de la nueva
doctrina que se consagran a profetizar en artículos, folletos, libros y
discursos, la inevitable y próxima ruina del Parnaso. Contra estos feroces
sectarios va principalmente encaminado mi trabajo, hijo de la más sincera
convicción, porque para mí es artículo de fe que la poesía, acomodándose, como siempre, a las incesantes evoluciones
de la civilización, ha de continuar
siendo por largo tiempo -al menos hasta que sobrevenga, si es que
sobreviene, la general y definitiva catástrofe artística predicha por algunos
filósofos- la expresión más pura y
conmovedora de las ansias, tristezas y aspiraciones del espíritu humano.
Descartando,
pues, de mi discurso las hipótesis científicas, que aun cuando estén
lógicamente construidas, son por su propia naturaleza frágiles e inseguras, y
sin salirme de la realidad de los hechos comprobados, me limitaré a afirmar, de
acuerdo con autorizadísimos críticos nacionales y extranjeros, que la poesía
es, después de la música, el arte cuyo desenvolvimiento ha sido más amplio en
el transcurso de los últimos cien años, y el que ha engendrado en este espacio
de tiempo, relativamente breve, más obras maestras, o, si parece demasiado
aventurada mi proposición, más obras dominadoras. El influjo avasallador
ejercido por las producciones de Göethe, Byron, Chateaubriand, Lamartine,
Leopardi, Heine y Víctor Hugo, sobre el movimiento intelectual del mundo es tan
evidente, que creería ofender vuestra ilustración si me entretuviera en
demostrarlo. El teatro, la novela, la crítica, la historia, han vivido de su
substancia, y su aliento poderoso ha animado y aún anima aquellas creaciones de
la escultura, la pintura y la música con que más justamente se enorgullece
nuestro siglo. Pero, prescindiendo de las corrientes generales que, como
nacidas en las más elevadas cimas del genio lo han inundado todo al descender
sobre la tierra, ¿quién puede desconocer la soberanía que sobre cada literatura
particular han ostentado durante este magnífico período los poetas nacionales?
¿Quién se atreve a negar, por ejemplo, la influencia incontestable de Manzoni
en las letras italianas, de Alfredo de Musset en las francesas, de Puszkin en
las rusas, de Mickiewicz en las polacas, de Herculano en las portuguesas, de
Petoefi en las húngaras, de Oeglenschloeger en las dinamarquesas, y finalmente,
de Quintana en las españolas? Y cuenta que sólo cito astros de primera
magnitud, pues si fuera a conmemorar todos los de segundo orden que han girado
en la órbita de nuestra centuria con luz más templada, aunque siempre intensa,
honrando sus patrias respectivas, apenas serían suficientes las páginas que
debo dedicar a mi discurso para hacer, sin comentario alguno, la sencilla
enumeración de sus nombres.
La
poesía (14) ha
llegado en el curso del siglo actual a tanta altura, porque rompiendo los
diques que la contenían, ha vuelto a sus antiguos cauces, de donde la había
desviado el arrollador impulso del Renacimiento. Antes de que esta inmensa
revolución surgiera, la poesía, sobre todo en sus formas primitivas, la épica y
la religiosa, presentábase en las naciones más importantes de Europa pobre de
invención, áspera en el ritmo, y torpe y monótona en la rima. No había
encontrado su expresión definitiva, y las lenguas en que balbucía sus primeros
vagidos, apenas habían salido de la infancia. Pero era nacional, y cuando algún
elemento exótico se introducía en ella, tardaba poco en asimilárselo,
haciéndole adquirir en cada región el color y el sabor del terruño propio.
Nutríase de savia popular, resultando primero en los cantares de gesta,
allí donde como en Francia y España florecieron, y después en otras
composiciones más cortesanas y cultas, en las que alboreaba ya el estro
genuinamente lírico, reflejo fiel, aunque a veces artificioso, del estado
general del país y del tiempo en que se desenvolvía. El Renacimiento, que tanto hizo adelantar al mundo, vino, por de
pronto, deslumbrando a los ingenios con su regia pompa, a torcer la dirección
que las incipientes literaturas particulares seguían, y a facilitar a la Roma
cesárea su última victoria sobre los pueblos que antes la habían vencido y
heredado. Hermoseó, es verdad, y pulió el estilo; arrebató a la palabra sus
más recónditos secretos; enriqueció la métrica; aclaró los horizontes del arte,
sumido aún en vago crepúsculo, e impuso cánones de buen gusto, que prevalecen
todavía, cuanto es posible que prevalezcan en una sociedad como la nuestra, a
la vez escéptica e indisciplinada, donde el principio de autoridad y el respeto
a la tradición van amenguándose de día en día. Pero también es cierto que haciendo caer a la poesía y a todas las
artes plásticas en la contemplación extática de los modelos antiguos, las
sustrajo en absoluto de la vida real. La imitación servil de las obras maestras
de griegos y latinos ahogó en mucha parte la espontánea, aunque tosca,
originalidad de las literaturas indígenas; los poemas homéricos y virgilianos,
las odas pindáricas y horacianas, las églogas y anacreónticas, resucitaron con
morbosa exuberancia en los idiomas vulgares; y mientras se resolvían en el
siglo XVI y en los siguientes los más tremendos problemas de la conciencia, ya
en las controversias religiosas, ya en los campos de pelea, la poesía,
indiferente a estos hondos trastornos, se entretenía reproduciendo fábulas
mitológicas, celebrando hazañas portentosas de héroes imaginarios, poblando
vegas y bosques de sátiros, zagales, ninfas y pastoras, y describiendo cuadros
fantásticos en donde todo aparecía falsificado: la tierra y el cielo, el hombre
y la naturaleza. Sólo algunos excelsos poetas místicos acertaron a vaciar en
los viejos moldes restaurados sus fervientes sentimientos cristianos, y a
conservar, bajo la magnificencia de las formas clásicas, la sinceridad de su fe
y la intensidad de sus afectos. Ellos, por decirlo así, fueron los precursores
de la evolución que con mayor amplitud debía verificarse en el transcurso de
los tiempos, cumpliendo en este punto los deseos de Andrés Chénier, cuando
pedía que se hiciesen con ideas nuevas versos antiguos. Fuera de las
composiciones a que me refiero, por las que se difundía el calor de una
creencia viva, pocas veces intervino la poesía, y cuando incidentalmente lo
hizo, fue como avergonzada, velando su pensamiento con alegorías mitológicas,
en los sucesos trágicos o faustos que a su vista ocurrían. Las alteraciones de
la Reforma, las grandezas y los horrores del fanatismo, las guerras por el
dominio del imperio, hasta el descubrimiento de América, hechos son que pasaron
para las musas, si no inadvertidos, por lo menos tibiamente y en forma
inapropiada cantados; y al compás del estrépito de las batallas, al resplandor
de las hogueras, entre el tumulto de las tradiciones que se derrumbaban, la
poesía, cubierta con su pellico clásico, lanzaba a los vientos tempestuosos de
su siglo el son del rústico caramillo, o refería, disfrazada con vestiduras
olímpicas, las livianas aventuras de dioses destronados. Concretándonos a
España, porque si dilatara la esfera de mis observaciones me faltaría lugar y
tiempo para consignarlas, ¿quién es capaz de adivinar en los versos de nuestro
Hurtado de Mendoza al hábil diplomático y experto político que medió, como
representante del Emperador invicto, en los más transcendentales
acontecimientos de tan agitadísimo reinado, ni quién conoce en las estrofas del
dulcísimo Garcilaso, al soldado valeroso de aquella edad de hierro? Leyendo las
composiciones de tan clarísimos poetas y de sus coetáneos menos ilustres, no es
fácil formarse idea del período histórico en que escribieron ni de las
turbulencias de la sociedad en que se agitaban. Ante la apacible suavidad de
sus descripciones y los almibarados conceptos de sus zagales, ninfas y sátiros,
se maravilla uno de la fuerza de abstracción de aquellos genios soberanos, cuya fantasía, ajena a todos los ruidos del
mundo, llegaba hasta convertir en arroyos de leche y miel los ríos de sangre
que en tan borrascosos días corrían por la tierra, entregada a todas las
discordias y violencias de los hombres.
Tuvo
entonces el Renacimiento el encanto de la novedad y la sorpresa. No porque
permaneciese casi extraño a las apasionadas luchas de sus contemporáneos, es
lícito negar que aportó al caudal del arte valiosos elementos estéticos
resucitando un ideal de la Belleza que nadie ha podido destruir hasta ahora, y
enseñando al poeta y al artista cómo debían presentar sus inspiraciones para
hacerlas duraderas. Esto explica la boga general que obtuvo, la atracción que
ejerció sobre todas las inteligencias superiores, hasta en el seno mismo de la
Iglesia, y el ímpetu con que se propagó, sólo comparable a la invasora
velocidad del incendio.
Cuando
pasado el primer hervor del entusiasmo que despierta siempre en las almas
juveniles la inesperada contemplación de la Belleza, el tiempo, el preceptismo
y el uso acabaron por vulgarizar la majestad de las formas clásicas, comenzose
a caer en la cuenta de que éstas sólo cubrían el esqueleto de una civilización
incompatible con la nuestra; pero tan fuertemente habían arraigado sus dogmas
en la poesía, que siguieron, sin contradicción apenas, prevaleciendo durante
trescientos años en todas las naciones cultas. Sin embargo, a medida que el
tiempo se deslizaba, las escenas bucólicas y las fábulas del paganismo iban
debilitándose como la luz de las estrellas cuando apunta la claridad de la
aurora, y las musas hundiéndose en un amaneramiento lánguido e insulso. Las
selvas mitológicas no tuvieron ya el verdor de la primavera, sino la fría
desnudez del invierno. Los pastores y faunos que las poblaban envejecieron o
quedaron inválidos; los héroes se sintieron decaídos; los dioses degradados, y
hasta el coro de hermosas ninfas que, con el cabello suelto y coronadas de
rosas, entonaban himnos en loor de Venus, concluyó por parecer un aquelarre de
brujas histéricas, únicas adoradoras de aquella diosa del amor, ya deforme y
caduca. Encerrada en marco tan estrecho la poesía, después de pasar en el siglo
XVII, como los demás ramos de la literatura, por las más inverosímiles
depravaciones del gusto, en España e Italia con los inextricables extravíos de Góngora y Marini, en Francia con los
sutiles alambicamientos del cenáculo del Hotel Rambouillet, en Inglaterra con
el ridículo eufuismo, y en los demás estados de Europa con las imitaciones
de tan perniciosos modelos, vino a dar a fines del siglo pasado en la
postración más extrema. Extenuada, vacía de ideas, falta de invención y de
numen, no llegó a ser, salvo en las obras de algunos poetas excepcionales y
entonces poco comprendidos, más que una repetición pesada de odas huecas y
ampulosas, madrigales ingeniosos, anacreónticas pueriles y églogas e idilios en
donde siempre, a la sombra de los mismos árboles y en la orilla de los mismos
arroyuelos, lloraban sus desdenes o celebraban sus paces Batilos insípidos y
Filis melindrosas.
Solamente
el terrible sacudimiento que en estos últimos cien años ha trastornado la faz
del mundo, removiéndole hasta el fondo de sus entrañas y arrancando de él
creencias e instituciones que se habían juzgado eternas, logró sacar a la
poesía de la estéril flaqueza a que había llegado. El fragor de las
revoluciones despertó la de su letargo, y como los intereses que se debatían
eran tan transcendentales, no pudo permanecer inactiva en medio de un
desquiciamiento general que nada respetaba: ni el orden establecido, ni la fe,
ni la autoridad, ni la tradición. Sin desceñirse la túnica de oro con que la
había hermoseado el Renacimiento, renovó casi del todo su propio contenido, y
abandonando las cumbres olímpicas y los agostados valles de la Arcadia, regresó
a la tierra de donde había vivido alejada, poniéndose otra vez en directa
comunicación con los hombres. Fascinada por la magnitud de los sucesos de que
era testigo, tomó al fin partido entre los beligerantes y aumentó para
responder a sus nuevas emociones las cuerdas de su lira, o más bien, transformó
su lira en orquesta. Nada hubo desde entonces vedado a su inspiración: lloró
con los vencidos, exaltó a los vencedores, dudó con los que dudaban, creyó con
los que creían, cantó las catástrofes y los triunfos en que había intervenido,
y penetró en los más profundos repliegues de la conciencia para sorprender sus
secretos y vacilaciones. ¿En qué campo ha dejado de oírse su voz? ¿En qué
batalla no ha hecho centellear la espada de su canto? Ella ha sido, y es todavía,
gemido para todos los dolores, consuelo para todos los infortunios, ariete
contra todas las tiranías, refugio para todos los cansancios del cuerpo y del
espíritu, bálsamo para todas las heridas, eco de todas las ideas y estímulo
para todos los atrevimientos. Donde quiera que se combate allí está la poesía;
no hay palpitación del alma que no recoja, ni manantial de aguas dulces o
amargas en que no beba, desde el que, brotando del cielo, llena el corazón de
místicas alegrías, hasta el que, naciendo de un pesimismo, a veces desesperado
y a veces sereno como la resignación, pero siempre incurable, nos hace sentir
la infinita vanidad del todo, es decir, de la vida, del mundo y de Dios.
¿No es cierto que cuando la poesía influye tan eficazmente como en nuestro
siglo, en las diversas y múltiples manifestaciones de la actividad intelectual
y afectiva, encontrándosela en todas partes donde se ama, se aborrece, se
piensa y se lucha, hay motivos sobrados para protestar contra los que la
describen como agitándose con los postreros estremecimientos de la agonía?
No
es nuevo, aun cuando nunca haya revestido los caracteres de ensañamiento que
hoy presenta, el afán de asaltar el alcázar de la poesía para desalojarla de
él, habiendo surgido ya en varias épocas, y bajo diversos aspectos, la misma
malquerencia. Entonces, como ahora, la poesía ha proseguido imperturbable su
camino, desoyendo las vociferaciones del odio y ejerciendo su imperio sobre
todas las literaturas, como lo revela el hecho de que desde los tiempos
primitivos hasta los actuales, el genio de cada pueblo haya encarnado en la
invención de algún altísimo poeta. Los
himnos védicos y el Ramâyâna son los símbolos de las civilizaciones
indias; Homero, de la helénica; Virgilio, de la latina; y en las naciones
modernas, Dante es la expresión más augusta de la inspiración italiana;
Shakespeare y Milton descuellan en las más sublimes cumbres del Parnaso inglés;
Cervantes, Lope y Calderón son los
dioses mayores de las letras españolas; Racine y Molière de las francesas;
Göethe y Schiller de las alemanas, y Camõens fulgura, como sol sin ocaso, sobre
las glorias de Portugal. La poesía, pues, ocupa el puesto más preeminente entre
las creaciones literarias de la humanidad, con tan respetuoso y general
acatamiento, que es frecuente decir, cuando quiere designarse a un país con el
título más halagüeño para su orgullo, la patria del Dante, la patria de Göethe,
la patria de Racine, la patria de Calderón.
Hay
más: a riesgo de que me tachéis de exagerado, me atrevo a afirmar que las obras
de aquellos poetas en quienes, sea cual fuere el género que cultiven, predomina
el temperamento lírico, tales como Dante, Shakespeare y Calderón, son, con las
de los historiadores y filósofos, las que resisten más la ola silenciosa del
olvido. Las demás producciones que no corresponden a ninguna de estas tres
manifestaciones de la literatura, entre las cuales y en primer término figuran
las didácticas y narrativas, suelen merecer el favor público cuando aparecen,
si aciertan a representar bien su época o se ajustan al gusto reinante; pero su
duración es, por regla general, efímera en la memoria humana, y van
desvaneciéndose por grados, como las notas de una música que se aleja.
Permitidme
que en apoyo de mi aserto, para muchos de vosotros quizás excesivo, os recuerde
lo que acontece con la novela, cuya existencia, semejante al relámpago, es, por
lo común, tan fugaz como luminosa. Muy lejos estoy de escatimar los
incontestables méritos de este género literario, que es la expresión más exacta
de los diferentes estados sociales por que los pueblos pasan y el espejo en que
más claramente se reflejan sus costumbres, sus sentimientos, sus ideas, sus
esperanzas, sus desengaños y hasta sus aberraciones. Su importancia es tal, que
sin su auxilio, tan necesario acaso como el de la misma historia, sería difícil
explicarse las incesantes transformaciones de la especie humana, y reconstruir
en nuestro pensamiento las sociedades que han muerto. Pero por lo mismo que es
la expresión real de las cosas transitorias, no siempre la favorable acogida
que le dispensan sus coetáneos, inteligentes aunque interesados apreciadores de
la exactitud con que los retrata, obtiene la sanción inapelable de la
posteridad desapasionada y fría. Antes bien, envejece pronto en manos de gentes
nuevas, incapaces de estimar en su legítimo valor las delicadezas de
observación que la obra contiene sobre tipos, caracteres, prejuicios y
contiendas de otra edad, y siendo cada vez menos leída, va quedando sólo como
documento de consulta o base de estudios retrospectivos para el erudito, el
filósofo y el historiador.
Cada
generación procura tener su espejo propio, y prescinde, sin reparo, de aquel
que no reproduce ya con fidelidad lo que es o pretende ser mientras cruza por
este valle de lágrimas. Bien sé que los sentimientos humanos sometidos a leyes
psicológicas y fisiológicas inmutables, han sido, son y serán siempre los
mismos; pero su modalidad va continuamente variando al compás de los cambios
que la acción del tiempo introduce en el régimen social, moral y jurídico bajo
el cual se manifiestan. Esta constante variación meramente formal, que no
afecta a la esencia de los sentimientos mismos, los desfigura y disfraza, sin
embargo, de tal suerte, que a veces cuesta trabajo conocerlos. Es como el traje
que ajustan a nuestro cuerpo los caprichos de la moda; insensiblemente la moda
misma va reformándolo, y llega un día en que, al examinar los viejos figurines,
asoma a nuestros labios la risa, no acertando a comprender los inverosímiles y
extravagantes gustos de nuestros predecesores. La novela, más que ninguna otra creación literaria, incluso el teatro,
recoge hasta en sus más insignificantes pormenores la parte mudable de la vida,
o sea la manera de pensar, de sentir y de ser en cada momento, y esta fuerza de
asimilación, que es, sin duda, la causa principal del agrado con que sus
contemporáneos la saborean, contribuye en la misma medida a precipitarla en la
indiferencia cuando el curso de la civilización transforma el medio ambiente en
que la obra se produjo. No oculto ni niego, porque expongo de buena fe mis
opiniones, que muchos libros de esta especie, bien por la intención honda que
los ha dictado, bien por la sincera emoción con que están escritos, ya por la
pasmosa verdad de sus caracteres, ya por el progreso que determinan en las
lenguas, han conquistado y conservan en sus respectivas literaturas honorífico
lugar; pero estas excepciones, siempre limitadas, si se considera la abundancia
del género, no contradicen la ley que le condena a muerte prematura y
definitiva.
Los
menos versados en la historia literaria pueden confirmar la exactitud de mi
juicio, con sólo recordar la boga que alcanzaron en otros tiempos los libros de
caballería. ¿Qué ha quedado de aquel enorme fárrago de obras más o menos
indigestas, cuya fama fue tan general en toda Europa, y cuyo texto, repleto de
portentosas aventuras, devoraban con delectación príncipes, clérigos, soldados
y menestrales? Unas cuantas páginas de referencia y crítica en los anales de la
literatura, y un centenar de volúmenes empolvados, que los bibliófilos rebuscan
con ansia, no por su valor intrínseco, sino por su singular rareza. En resumen
no queda nada. Digo mal: queda el extraordinario libro con que los redujo a
perpetuo silencio nuestro inmortal Miguel de Cervantes Saavedra, uno de los más
grandes poetas, si no el mayor, de la era moderna, porque es el que mejor ha
sabido amalgamar y fundir en el crisol de su genio la idealidad del espíritu
con la realidad de la materia, y el que más acabado retrato nos ha ofrecido de
ese ser híbrido, como los centauros y sirenas de la fábula, compuesto de ángel
y de bestia, a quien Dios ha confiado el imperio del mundo.
Pero
sigamos adelante en la comprobación de mi tesis. En los comienzos del siglo de
oro de las letras francesas, fecundos escritores se consagraron al cultivo de
la novela, que, como hoy sucede, absorbió por completo la curiosidad de las
gentes doctas e indoctas. Jamás autor alguno ha obtenido admiración tan sincera
ni tan caluroso aplauso como los que arrancaron de sus compatricios, Honorato
d'Urfé, Calprènade y Mile de Scudery, los más célebres representantes de aquel
movimiento impetuoso. No eran los espíritus frívolos, como observa muy
oportunamente un crítico extranjero, ni los jóvenes y las mujeres los únicos
que se extasiaban ante aquellas obras, que se creían magistrales. El sabio
Huet, obispo de Avranches -añade el discreto escritor a quien aludo- se volvía
loco leyéndolas; el obispo Godeau deliraba también por ellas; el elegante
Flechier se las recomendaba a sus diocesanos; Mascarón citaba en el púlpito a
sus autores entre San Agustín y San Bernardo; Menage los colocaba sin escrúpulo
al nivel de Homero y Virgilio, y el mismo Lafontaine calificaba algunos años
después al más antiguo de ellos, Honorato d'Urfé, como a uno de los
entendimientos peregrinos de que podía envanecerse Francia. Multiplicábanse las
ediciones de estos libros, cuyo crédito traspasaba montes y mares; traducíanse
con pomposo encomio en todas las lenguas; eran, en fin, la delicia de las
cortes, el recreo de los sabios y el embeleso del vulgo. Tal vez nunca las
hayáis hojeado, mas de fijo habéis oído hablar de la Astrea, del Ilustre
Basa, del Gran Ciro, de Clelia, de Cleopatra, de Casandra,
y de otra multitud de novelas de la misma índole, que el gusto y las costumbres
de su tiempo miraban con entusiasmo mayor todavía que el que excitan entre
nosotros las creaciones de Zola y sus secuaces, ya muchos de ellos arrepentidos
y en busca de nuevos horizontes. ¿Qué ha recogido la posteridad de estas obras
que fueron, como digo, el asombro de algunas generaciones? Nada. Hoy ni se
leen, ni se estudian, ni se comentan, porque el desdén universal, aunque quizás
no completamente justificado, las ha sepultado en el más lóbrego rincón del
olvido.
Suerte
análoga cupo a las fábulas pastoriles, y tampoco fue más afortunado el turbión
de interminables novelas inglesas del corte de Pamela, Clarisa
Harlowe y Carlos Gradisson, que en el segundo tercio del siglo último
inundó a Europa, haciendo derramar raudales de lágrimas a la mitad del linaje
humano, a quien le daba entonces por ser sentimental y pudoroso, como hoy le da
por ser despreocupado y escéptico. El éxito alcanzado por estas producciones
entre los que gozaron de sus primicias, es indescriptible, y acaso no del todo
inmerecido, si se atiende a la opinión que crítico tan severo y descontentadizo
como Taine ha expuesto sobre algunas de las más importantes de aquellas obras.
Y, sin embargo, ¿quién las lee ahora? Ni siquiera ha valido para retrasar un
minuto más la hora de su muerte, la eficaz recomendación de Voltaire, tiránico
dispensador de la fama en el siglo XVIII, el cual ponía religiosamente varios
de estos libros sobre su cabeza. Pero ¿qué más? Cuantos empezamos a doblar el
cabo de la vejez, tenemos aún presente la fiebre con que en nuestra juventud se
solicitaban las novelas de la inspirada e incansable pléyade de escritores que
dio a luz la revolución romántica de 1830. La aparición de cada una de ellas
era un acontecimiento, según se dice en la jerga moderna; los periódicos se las
disputaban a precio de oro, y algunos, como el Constitutional y
la Presse, labraron la fortuna de sus editores, brindando la novela de moda
a la voracidad pública, en folletines que arrebataba la multitud. Millares de
ejemplares, impresos en todos los idiomas, corrían como desatados ríos por
ambos continentes, y en volúmenes lujosos o en humildes entregas invadían lo
mismo la mansión del magnate que la guardilla del jornalero. Han pasado desde
entonces muy pocos años de este siglo que va tan deprisa, y ya únicamente
algunos devotos del tiempo viejo, que mantenemos viva la memoria de aquella
edad y el culto de aquellos autores, nos deleitamos con sus recuerdos. Otras
gentes amoldadas a nuevas costumbres, movidas por distintos impulsos y
estimuladas por diferentes ideales, si es que tienen alguno, han ocupado el
lugar de aquellas que con tanto afán los leyeron, y si todavía se repiten sus nombres,
porque no se han extinguido los ecos de la popularidad que se granjearon, ¡cuán
grande no es la distancia entre el entusiasmo que antes despertaban y la hostil
frialdad con que ahora, acaso sin estudiarlos, se los juzga! ¿Quién sabe, en
fin, si nosotros mismos asistiremos aún a la decadencia de la escuela
naturalista, cuya unidad de doctrinas se ha roto, y dentro de la cual, como en
todo sistema que se descompone, están surgiendo ya a cada paso tendencias
rectificadoras, protestas y hasta rebeldías? Por de pronto, y esto no es lo
menos grave, la fatiga del público es visible. En cambio, al paso que los
novelistas huyen como sombras, levántanse aún los poetas de aquel
extraordinario ciclo romántico, llenos de vida y radiantes de gloria. Francia
se acuerda con cariño de Alfredo Musset, y ha deificado a Víctor Hugo hasta en
sus delirios y caídas; Inglaterra construye por acciones lujoso teatro donde
muchos admiradores que han contribuido a la edificación, se dan por bien
pagados con asistir a las representaciones privadas de un poema dramático de
Shelley, Los Cenci, más grande por los primores de su estilo que por sus
condiciones escénicas; Alemania convierte a Göethe en un dios olímpico,
tributándole fanático culto, y vuelve su rostro enternecida hacia el pobre
Heine, a quien trató en vida con austero desvío; Hungría erige una estatua a
Petoefi, en medio de públicas y regocijadas fiestas; el municipio de Milán,
interpretando los deseos de toda Italia, adquiere la casa donde vivió Manzoni,
conservándola con el piadoso respeto que inspira un templo; Rusia misma, la
nación menos inclinada en estos días a las manifestaciones poéticas, alza
suntuoso monumento a Puszkin, sólo con el producto de una edición económica de
sus obras, agotada en dos semanas; Polonia, la decaída Polonia, ya casi
resignada con su yugo, merced a la acción corrosiva del materialismo que la
envenena, honra a Adán Mickiewicz con una estatua en Posen, un busto en Roma,
una lápida conmemorativa en la casa que habitó en Carlsbad, y un mausoleo en
Montmorency, donde reposan sus restos; España corona a Quintana, y por donde
quiera que volvamos los ojos vemos avivarse el fervor, cercano a la idolatría,
que todos los países sienten y conservan por sus excelsos poetas antiguos y
modernos.
Nada
tiene de extraño esta adoración, porque la poesía deja siempre detrás de sí
huella indeleble, según es fácil demostrar sin salir siquiera de España. Pocos
serán nuestros compatriotas medianamente ilustrados que no hayan leído, o por
lo menos, que no hayan oído celebrar las más hermosas composiciones del Parnaso
patrio, y son muchos los que pueden recitar de memoria, siguiendo la ilación de
los tiempos, coplas de Jorge Manrique, versos de Garcilaso, liras de Fray Luis
de León, estrofas de Herrera, tercetos de Rioja, octavas de Ercilla, sonetos y
romances de Quevedo, odas de Quintana, cantos de Espronceda y leyendas de
Zorrilla. Privilegio es éste sólo otorgado a la poesía, porque serán contados
los españoles de ambos hemisferios que, como no sea del Quijote, se
aprendan, no digo capítulos enteros, sino trozos sueltos de ningún libro de
amena literatura; mientras que los mismos impugnadores de la más creadora de
las artes, ríndenla a menudo involuntario homenaje, haciendo citas en verso,
con preferencia a las citas en prosa, cuando conversan, peroran, escriben o
enseñan; y es natural que así suceda, porque el concepto acerado por el metro y
la rima es a manera de saeta que se clava rápida y profundamente en el
entendimiento.
Como
consecuencia de tan singular predilección, común a todos los países, no hay
quien no exalte la serie de nuestros poetas, dignos verdaderamente de este
título, desde antes del Siglo de Oro a nuestros días, y los nombres de Juan de
Mena, Marqués de Santillana, Lope, Caro, Arguijo, Góngora, los Argensolas,
Meléndez Valdés, Gallego, Duque de Rivas y otros muchos que no expongo por no
alargar mi relato, se repiten a cada paso en la cátedra, en la prensa, en el
libro, en el trato social, en las Cortes, hasta en el templo. Mas ¿quién es capaz
de recordar de pronto el considerable catálogo de los novelistas que abruman
las páginas de nuestros anales literarios en el período comprendido entre el
siglo XVI y el nuestro? Vosotros, tan dados al estudio, me hablaréis, tal vez,
de algunos justamente célebres, como Hurtado de Mendoza, suponiendo que sea el
autor de El Lazarillo de Tormes, Alemán, Espinel, Salas Barbadillo, etc.;
mas vuestra enumeración repentina no pasará adelante, ni podríais afirmar con
plena seguridad, que la mayoría del público sabe a punto fijo quiénes son, ni
que se extasía con sus obras, ni que éstas viven en su pensamiento.
Pero
¿por ventura -me diréis- la poesía se exime de la ley general e ineludible, que
sujeta todas las cosas a la vejez y la muerte? ¡Ay! demasiado sé que la gloria
póstuma es tan pasajera como el último rayo de luz de una estrella que se
apaga, el cual dilata más o menos su fulgor, según la distancia que debe
recorrer hasta sumergirse en las sombras eternas. Quede sentado, pues, que en
todo cuanto digo no me refiero a una inmortalidad en que no fío, sino a la
duración, mayor o menor, de las frágiles obras del hombre.
Todas
las generaciones llevan y sufren la suma de dolor psicológico que corresponde a
su tiempo, y cada ser humano participa de este dolor colectivo en la medida que
su capacidad física y moral se lo consiente. Cuando este malestar indefinido y
vago, causado por las crueles alternativas de la lucha social, por las
desilusiones de la vida y el curso mismo de las ideas, se particulariza y examina
en alguna obra literaria con la misma prolijidad con que se estudia en la
clínica de un hospital cualquier caso patológico aislado, es indudable que el
mal, así expuesto, se impone por la verdad del análisis a los que sienten los
mismos síntomas y se encuentran en circunstancias idénticas o análogas a
aquellas que en la obra se describen; pero no es menos cierto, que cuanto más
se individualiza, tanto más se desfigura para los que le sufren en cantidad y
forma distintas. Sólo la poesía puede, conmoviendo al lector, dar carácter
impersonal a los sentimientos generales de la edad en que canta, y
transformarlos, permítaseme la frase, en una especie de fluido que, como la luz
y el aire, penetre en todas las almas y se desparrame por el haz de la tierra.
Arte
maestra por excelencia, puesto que contiene en sí misma todas las demás, cuenta
para lograr sus fines con medios excepcionales: esculpe en la palabra como la
escultura en la piedra; anima sus concepciones con el color, como la pintura, y
se sirve del ritmo, como la música. Semejante al gemido, que no sólo expresa,
sino que señala los grados de dolor con absoluta precisión, sin analizarlo y
describirlo, la poesía, emancipándose en cuanto es posible de las imposiciones
sociales, tan pronto traídas como llevadas por el oleaje de los años, extrae
del sentimiento humano su esencia más pura, menos determinada y, por tanto, más
universal.
No
contraría su naturaleza participando, como es forzoso -dados los días revueltos
que corren, en los cuales toda neutralidad del entendimiento es hasta cierto
punto ilícita-, de los temores, dudas, pasiones, esperanzas y desmayos del
siglo, porque su intervención en la vida no recae tanto, como he manifestado,
sobre los hechos meramente externos cuanto sobre los sacudimientos interiores
del espíritu. No puede estudiar con la fuerza investigadora de la filosofía, la
historia y la sociología, la marcha evolutiva de la humanidad al través del
tiempo y del espacio, ni exponer los resultados que con relación a las instituciones,
a los intereses tradicionales, al régimen de las familias, a las costumbres y
creencias producen las revoluciones políticas, científicas y religiosas que
sucesivamente nos arrastran. Tampoco puede ser la copia fiel de nuestra miseria
y desventura, trazada con el criterio cada vez más desengañado y misantrópico
de una sociedad, en cuya conciencia va debilitándose por momentos la confianza
en Dios, y menos aún la comprobación experimental de las teorías científicas
que convierten al hombre en el ser más esclavo y enfermo de la creación,
despojándole del libre arbitrio y sometiéndole a la fatalidad del organismo, de
la herencia, del temperamento y del medio ambiente. La esfera de acción de la
poesía es menos concreta y más elevada. Debe ser, o mejor dicho, es el clamor
continuo y vago, que levanta y difunde la eterna batalla de la vida; clamor
semejante a un coro sublime en el cual se compenetran y funden en una sola
expresión los sentimientos y múltiples intereses de la tierra, como en el
bramido interminable del mar vibran y resuenan conjuntamente todas sus calmas y
tempestades; clamor, en fin, del que entresaca y recoge cada cual, según el
estado de su ánimo, la alegría o la pena, la tranquilidad o el remordimiento,
la fe o la desesperación.
Tal
es fundamentalmente la causa de su prestigio, por lo cual, no obstante los
pronósticos de sus detractores, no morirá mientras aflijan nuestro ser anhelos
infinitos, aspiraciones ideales hacia un porvenir mejor y rebeldías contra las
brutalidades del hecho que en la realidad de la vida a menudo nos confunden y
aplastan. Porque aceptando la hipótesis de que estas manifestaciones no sean
más que los síntomas de un estado social patológico, según pretenden algunos,
todavía, como la dolencia, lejos de disminuir tiende a propagarse, es de
esperar que la poesía, expresión de esta incurable enfermedad nuestra, dure,
por lo mismo, tanto como el mundo.
Pero
hay críticos que no van tan allá y que sin negar la vitalidad de la poesía,
impugnan, sin embargo, su forma y profetizan la muerte del ritmo, del metro y
de la rima. Para ellos la prosa está llamada a ser, andando los años, la única
encarnación del pensamiento. Es, en efecto, la prosa el instrumento más
poderoso con que Dios ha dotado a nuestra especie para que, armada con él,
avance abriéndose paso por las regiones de lo desconocido, como el explorador
que con el hacha y el fuego se entra por selvas nunca holladas, destruyendo los
troncos y matorrales que le cierran el camino. La prosa es el verbo lógico
y radiante, con cuyo auxilio el hombre se revela, medita, ama, especula,
enseña, descubre, dilata su ser, y sin el cual, como un día le faltara, aun
cuando Dios le hubiese dado la onmisciencia, acabaría por caer en las densas
tinieblas de la barbarie. La prosa posee, dentro de sus condiciones peculiares,
majestad, número, armonía y elocuencia, y en sus términos cabe la humanidad
entera con cuanto ha sido, es y será hasta la plenitud de los tiempos. Pero por
lo mismo que es tan superior, parece como que amengua su grandeza, cuando
desdeñando sus regias vestiduras, cubre su cuerpo con otras poco severas que
cuadran mal a su complexión robusta.
¿Conocéis,
señores, nada tan ridículo como la prosa complicada, recargada de adornos,
disuelta en tropos que, olvidándose de la sencillez inherente a su nativa
hermosura, sale a lucir en periódicos, discursos y libros, como matrona poco
cuidadosa de su recato, que se afea y desdora con afeites y atavíos inmodestos?
Yo, por mi parte, debo confesar que cuando leo alguno de los libros que tan de
moda puso, antes en Francia y luego en el resto de Europa, el movimiento
socialista de 1830 a 1848, hinchados, ampulosos, metafóricos, poéticos,
según entonces se decía, me rindo al cansancio y necesito para restaurar mis
fuerzas volver a recrear mi espíritu con el período amplio, claro y sereno,
como la onda de un río, en que Bossuet, por ejemplo, desarrolla su Discurso
sobre la historia universal, o con la frase ingenua, diáfana y persuasiva en
que expone sus afectos místicos nuestro egregio Fray Luis de Granada.
Lo
declaro con franqueza: nada tan insoportable para mí como la prosa poética,
no expresiva sino chillona, no pintoresca sino pintarrajeada, que con aletas de
ángel y faldellín bordado de lentejuelas, se columpia en el aire entre
imágenes, antítesis e hipérboles como acróbata descoyuntado en la cuerda floja,
y sólo comparte en el mismo grado con ella mi repugnancia literaria la poesía
prosaica, en la cual me figuro ver a una princesa estrambótica, que recibe
corte en zapatillas, con el cabello crespo y el manto desceñido.
Por
lo demás, suprimir el ritmo, el metro y la rima, sería tanto como matar a
traición la poesía, que tiene su forma adecuada, no artificiosa, sino
espontánea y característica, como la prosa misma. El ritmo rige y ordena el
concierto universal. Siéntele el ser humano desde que nace, reside en su
organismo y palpita en sus arterias con la vibrante ondulación que llama exacta
y poéticamente Calderón de la Barca, música de la sangre. El ritmo, pues,
existe en la voz y en los movimientos del hombre, no por arbitrario capricho
suyo, que su poder no llega hasta establecer, fuera del orden de la naturaleza,
nada permanente y definitivo; existe en virtud de una ley fisiológica y además
de una ley matemática, porque marcar el ritmo, aun cuando éste sea tan amplio y
difuso como el del canto gregoriano, equivale en algún modo a contar. El metro
es consecuencia del ritmo. Y en cuanto a la rima, que nunca ha sido esencial en
la poesía, puesto que, más o menos, hay en todas las literaturas obras
superiores compuestas en verso libre, conviene, sin embargo, hacer constar que
en las lenguas modernas, en las cuales la cantidad prosódica está casi
desvanecida, sirve de útil apoyo para fijar con mayor precisión el valor del ritmo,
así como de traba ingeniosa, que cuando se rompe con gallardía, no sólo regala
dulcemente el oído, sino que contribuye a aumentar la emoción estética. El
niño, por instinto, propende a rimar las primeras frases que balbuce; por
instinto también, rima el rústico sus refranes y sentencias. El ritmo, el metro
y la rima son los vínculos con que la poesía se une a la música, a ese arte
divino cuyos secretos ha sorprendido y estudia sin cesar el hombre en la
inmensa sinfonía de la naturaleza. Merced a esta conjunción, antes de que los
pueblos escribieran su historia, la cantaron; el recuerdo de sus orígenes, las
hazañas de sus héroes, la satisfacción de sus victorias, los beneficios de sus
dioses, engrandecidos por la poesía, han vivido primero en sus canciones que en
sus libros. La humanidad, en fin, ha cantado y cantará mientras subsista sobre
la superficie del planeta, en los países más salvajes y en los más cultos, en
todas las latitudes y en todas las civilizaciones; y para dar a sus afectos
cadencia y número, acompasa, mide y rima sus palabras, obediente a la ley de
armonía que rige la creación entera.
Más
podría extenderme sobre esta materia acerca de la cual tanto y tan bien se ha
escrito; pero como, por una parte, los límites de esta disertación no
consienten dar mayor desarrollo a las ideas que ligeramente apunto, y por otra,
me asedia el deseo de llegar cuanto antes al fin de mi programa, paso sin
detenerme en nuevos razonamientos a formular mi juicio, libre de toda
prevención de escuela, sobre alguno de los más celebrados poetas de nuestra
edad.
Apartándome
de la senda trillada, no comenzaré mi examen por Francia, acostumbrada a todas
las preferencias, incluso a las de la crítica, porque en muchas cosas, sobre
todo en cuanto se refiere a la república de las letras, no siempre la
preponderancia política de una nación es legítimo fundamento para su primacía.
Francia, por la divulgación de su lengua, por el lugar que ocupa en Europa, por
el influjo que tradicionalmente ejerce en todos los pueblos, es hace siglos la
maestra del mundo. Ella le impone sus modas, sus sistemas, hasta sus caprichos:
aun cuando a menudo los anchos cauces por donde envía a los demás países el
caudal de sus conocimientos o de sus gustos no lleven aguas límpidas y cristalinas,
y arrastren en su corriente -como quizás en estos momentos sucede- el légamo de
una civilización que en el exceso de su refinamiento ha llegado a todos los
extravíos, a todas las excentricidades y corrupciones de una vejez impúdica y
gastada.
Principio,
pues, mi estudio por Inglaterra, que en el transcurso de los últimos cien años
es, a mi modo de ver, la nación en donde la Poesía lírica se ha elevado a más
envidiable altura. Un célebre crítico, coincidiendo con una opinión expuesta
por mí hace tiempo, sostiene con copia de razones y datos que los eclipses
literarios son rarísimos en la Gran Bretaña, y que, merced al aura vivificante
de la libertad que todo lo rejuvenece en aquel país, apenas el curso de la vida
arrebata entre sus veloces ondas una generación poética, cuando se ve apuntar
por Oriente otra nueva, no menos inspirada que la que acaba de extinguirse. En
Inglaterra, como en ningún otro estado de Europa, la poesía recorre toda la
gama del pensamiento, desde las angustias del alma mística que apesadumbrada de
las miserias del mundo, vuelve los ojos hacia la patria celestial, hasta los
gritos de furor de la materia ensoberbecida que se encara con Dios y le maldice
y le execra. «No hay poesía -dice Taine con exacto sentido- que valga lo que la
poesía inglesa; que hable tan fuerte y claramente al alma, ni que la remueva
más a fondo, ni que traduzca mejor con palabras, henchidas de ideas, las
sacudidas y arrebatos del ser interior». Su variedad es infinita. ¡Qué
diferencia no existe entre las vaporosas creaciones del prerrafaelismo,
representado por el pintor y poeta Rossetti, que intenta implantar en la
literatura inglesa el espíritu italiano de la Edad Media, con sus figuras de
mujer tan suaves y angélicas como si hubiesen sido arrancadas de los cuadros
del Giotto, con sus amores platónicos velados en beatíficas alegorías,
parecidos a los que inflamaron el corazón del Dante y del Petrarca, con sus
imágenes tan intangibles como las ficciones de un sueño y tan transparentes
como la claridad de los cielos, en donde, sin embargo, vibra tan hondamente la
nota del dolor y de la melancolía del siglo; qué diferencia, repito, no existe
entre esta poesía, y la inspiración turbulenta, panteísta y sensual de Algernon
Carlos Swinburne y sus secuaces, en cuyas estrofas, caldeadas por la pasión, se
funden por extraño modo las hinchazones huguescas con las reminiscencias
clásicas, así como cuantas rebeliones, rencores y tempestades conturban la
tierra! Difícil sería relacionar ambas escuelas, por tan inconmensurables
abismos separadas, si una numerosa pléyade de poetas famosos no viniera a
eslabonar con la graduada variedad de sus tonos líricos los dos términos del
espacio abierto entre la musa impíamente revolucionaria de Swinburne y la musa
más apacible de Dante Gabriel Rossetti. Destácase entre todos ellos la vigorosa
personalidad de Tennyson, que simboliza, cual ninguna otra, el estado de muchas
inteligencias de nuestro siglo, con su ansiedad constante, sus
desfallecimientos fugaces, su inagotable misericordia para los débiles y
desgraciados, y más que todo, con su resignada tristeza, propia del inmortal
enfermo que se llama el género humano, condenado, según la doctrina pesimista,
a vivir al azar y revolcándose sin esperanza de remedio en el duro lecho de su
perdurable desventura.
Si
el plan que me he propuesto se redujera a exponer y juzgar en conjunto el
estado actual de la poesía inglesa, abundantes materiales me suministraría para
realizarlo, la rica variedad de caracteres con que, como veis, se ostenta. Pero
no es este mi objeto; porque un estudio demasiado detenido acerca del
movimiento general de la poesía en la Gran Bretaña, me robaría espacio para
bosquejar la expresiva fisonomía de algunos de sus señalados maestros, que si
no abrazan y compendian todas las manifestaciones del genio inglés en tan
importante ramo de la literatura, son, sin embargo, su representación más alta
o, por lo menos, más moderna.
El
primero de todos, por su antigüedad y fama, es el venerable Tennyson, que
inclina la cabeza bajo el peso de los años y los laureles. Es este poeta
célebre el vínculo de unión entre el ciclo byroniano y la edad presente. Sus
primeros pasos en la senda del arte fueron tímidos e inciertos, y en sus
composiciones juveniles descúbrense a cada paso reminiscencias de sus autores
favoritos, principalmente de los poetas laquistas, que tanto influyeron a
fines del siglo pasado y principios del actual en el progreso literario de
Inglaterra. Poco satisfecho del éxito que lograron sus primeros ensayos, tuvo bastante
fuerza de voluntad para guardar silencio durante diez años, al cabo de los
cuales el águila ya crecida, habiendo encontrado los verdaderos elementos de su
inspiración, levantó majestuosamente el vuelo, libre de las ligaduras que la
habían sujetado. Puede decirse que desde entonces entró en plena gloria.
Todavía en algunos de sus poemas, como en el indignado canto de Locksley-Hall,
percíbese, aunque muy apagada, la nota personal de Byron; pero en los dos tomos
que dio a la estampa en 1842, se hallan ya diseminados los gérmenes de su
poesía, tan varia, tan dulce y tan armoniosa. Anúnciase en la Muerte de
Arturo el poeta épico que posteriormente había de suspender la atención de
sus compatriotas con los arcaicos y maravillosos Idilios del Rey, en donde
evoca, con la magia incomparable de su estilo, las damas ideales y los
caballeros sin tacha de la famosa Tabla Redonda. In Memoriam, breve
colección de poesías dedicadas al recuerdo de un amigo querido, el hijo del
historiador Hallam, muerto en la flor de la edad y de sus esperanzas, es el
arranque impetuoso de un alma, que fatigada de andar a tientas entre las
nieblas de la duda, busca, aunque sin dar con ellos, los senderos de la
fe. El roble que habla, las Dos voces, Dora y la Reina
de Mayo, son como la entrada triunfal que hace el autor en los dominios de la
poesía íntima, llena de ternura para todos los dolores con que los desasosiegos
de nuestro espíritu, jamás apaciguados, y los rigores de la naturaleza
impasible nos acosan y atormentan. Los ayes de la pobre doncella tísica, cuyas
doradas ilusiones de amor desvanece la muerte, precisamente para mayor
sarcasmo, en los días en que nuestra fría e insensible madre la tierra engalana
su seno con las más hermosas flores primaverales; y la conmovedora historia del
rudo, pero noble marino Enoch Arden, que se salva del naufragio del mar
para perecer en el naufragio de su corazón, cuando al volver de la solitaria
roca en que por largos años le tuvieron aprisionado las olas, encuentra ocupado
por otro hombre su puesto en el hogar, en el cariño de su mujer y en la memoria
de sus hijos; estos dos interesantes poemas, en los cuales las víctimas
inocentes de inmerecidas desdichas sucumben amando y bendiciendo la mano
invisible que las hiere, muestran entero el pensamiento filosófico de Tennyson
y el estado de su conciencia.
Circula
por ambas composiciones, y más o menos por todas las que ha escrito en el mismo
género, un hálito de melancolía y resignación que, sin llevar el consuelo al
afligido, le predispone, sin embargo, a la calma.
Hay
en el fondo de ellas, ¿para qué negarlo?, cierto dejo de desesperación
tranquila, muy contagiosa en nuestro siglo, en el cual tantos corazones, hartos
de luchar en las batallas del mundo, buscan en su mismo recogimiento, no la
dicha en que no creen, sino el reposo que la alteración de los tiempos les
niega. Almas estoicas, más que egoístas, proceden como el esclavo que,
convencido de la inutilidad de sus esfuerzos contra el poder de un amo
implacable, gime en silencio con los desgraciados que participan de su suerte,
porque no ha perdido su generosidad ingénita, pero se doblega sin resistencia,
sin odio y sin cólera, a la dura servidumbre. Tennyson es el poeta de la
compasión, no el poeta de la esperanza. Aunque claramente no lo diga, a veces
se trasluce en sus obras, ya en algunas frases sueltas, ya en exclamaciones
que, mal de su grado, se le escapan, su falta de fe en la felicidad humana y
acaso en la piedad divina. Tal vez abriga el triste convencimiento de que la
humanidad está sentenciada desde su origen hasta el día sin sol en que se
agoten en nuestro globo las fuentes de la vida, a seguir su curso tumultuoso
bajo la inclemencia de la naturaleza y la indiferencia del cielo; mas ésta
convicción no le irrita, ni le exaspera, ni despierta en él los instintos de la
fiera incesantemente acorralada. Antes al contrario, acrecienta en su corazón
el amor hacia los que soportan el común infortunio de la existencia, y parece
como que les dice en sus dulcísimos cantos: «¡Hermanos míos, nuestro mal es
irremediable! ¡Llorad y someteos!»
Notable
contraste forma, según os dije, el genio triste y plácido de Tennyson con la
inspiración de Algernon Carlos Swinburne, que capitanea en el orden literario
la falange revolucionaria y materialista en la Gran Bretaña. Este poeta no es
un resignado, sino un rebelde que con alborotado acento enciende la sangre,
pisotea el principio de autoridad y se revuelve contra Dios. Hay algo de atroz
en su musa, ebria y lúbrica como una bacante. Enamorado hasta el delirio de la
revolución social, abrasado en ira contra Cristo, sintiendo todos los acicates
de la concupiscencia y todas las delectaciones de la crueldad, Swinburne canta
algunas veces como habrían cantado Nerón y Calígula si hubiesen sido poetas;
pero en forma espléndida, llena de cláusulas sonoras y de plasticidad tan
perfecta, que recuerda las más admiradas estatuas del arte griego. En sus
poesías el Himno del hombre, Ante un crucifijo, Mater dolorosa y Mater
triumphalis, su impiedad sistemática y su furor contra Dios tocan en los
límites de la epilepsia, así como en su poema dramático titulado Atalanta
en Calydon, y en Anactoria, la pasión impura, el sensualismo pagano, el
desbordamiento erótico adquieren proporciones monstruosas, rugiendo como
bestias feroces hambrientas de carne viva. Es imposible que podáis imaginaros,
no leyéndolos, los arrebatos con que estalla este frenesí amoroso, parecido a
la locura, y si bien con las debidas atenuaciones, me habéis de permitir que
traslade a mi discurso la menos escabrosa y cruel de sus estrofas, siquiera
para defenderme ante vosotros mismos de la nota de exagerado. «Pluguiera a Dios
-dice en Anactoria- que mis labios inarmónicos no fuesen más que labios
colgados a los encantos acardenalados de tu blanco y flagelado seno; que en vez
de nutrirse con la leche de las musas, se alimentaran con la dulce sangre de
tus ligeras heridas...; que pudiera beber tus venas como vino y comer tus senos
como miel; que de la cabeza a los pies tu cuerpo se anonadara y consumiera en
el fuego del amor, y que tu carne se absorbiera con dolorosos estremecimientos
en la mía». Basta lo expuesto para que se comprenda el carácter, el sentido y
las aberraciones de este poeta, que si respondiera sólo a los impulsos de su
genio arrebatado, si no le contuviese la sólida educación clásica que ha recibido,
si no cubriera las desnudeces de su musa desgreñada con la refulgente túnica de
su estilo, no habría conseguido, de fijo, en la meticulosa sociedad inglesa el
lugar que, con alguna protesta, ha conquistado. Y paso, porque el deseo de
molestaros lo menos posible me obliga a marchar deprisa, a ocuparme en el
examen de otro poeta, Dante Gabriel Rossetti, iniciador de la escuela prerrafaelista o estética,
el cual ofrece, a lo que entiendo, el caso de atavismo literario más curioso y
digno de estudio que registra la historia.
Rossetti,
como indica su apellido de origen italiano, es hijo del célebre escritor
revolucionario del mismo nombre, a quien las borrascas políticas y religiosas
de su patria lanzaron de Nápoles, obligándole a emigrar a Inglaterra en donde
se convirtió al protestantismo. Nacido en el seno de una sociedad hostil como
la inglesa a las pompas católicas, y educado en edad poco dada a los místicos
arrobamientos, Gabriel Rossetti salta, sin embargo, psicológicamente, por
encima de las creencias de su país y de su tiempo, y cediendo a los impulsos de
la sangre italiana, retrocede en su semejanza intelectual y artística, no a sus
abuelos próximos sino a sus antepasados de los siglos XIV y XV. Ni las frías
negaciones de nuestros días, ni la incredulidad burlona de la anterior
centuria, ni las austeridades de la Reforma que había abrazado con toda su
familia, ni los resplandores del Renacimiento leontino detienen su marcha
retrospectiva, y cuando llega, atropellando por todo, al límite de su carrera,
siéntese arrebatado por las visiones apocalípticas del Dante, cae en los
éxtasis de Fiessoli y cierra los ojos, deslumbrado ante las creaciones del
Giotto. En compañía de estos muertos gloriosos anda, como ellos piensa, con
ellos siente y en su estética se inspira. Es un rezagado de la vida, que
traspasando los siglos desvanecidos, cruza por el nuestro con el alma cargada
de apariciones beatíficas y de alucinamientos celestes. La sorpresa que cansó
en el mundo de las letras y las artes este recién llegado de los postreros días
medioevales, fue inmensa. Su único tomo de versos, titulado Poemas,
alcanzó éxito extraordinario, mezcla de curiosidad y sorpresa, y de la noche a
la mañana viose proclamado apóstol y jefe de escuela. ¿Cómo no habían de maravillar,
no obstante su sentido arcaico, aquellas figuras de mujer, diáfanas como las
imágenes pintadas en los vidrios de las catedrales, casi incorpóreas, ceñidas
de blancas túnicas flotantes como ráfagas, con la frente orlada de flores
místicas y los largos cabellos, parecidos a la espiga madura, cayendo en
rizadas ondas por sus espaldas; suaves, esbeltas, y como para ocultar sus
angélicas perfecciones a los ojos profanos, medio envueltas en nubes de
incienso? El sentimiento del amor que despiertan estas formas indecisas, es tan
puro como el sueño de un niño; nada hay en él que estimule los apetitos de la
materia, y más que el ardiente deseo de los sentidos, es como una tibia
evaporación del alma. El poema La doncella bienaventurada, donde se
destaca la imagen de la casta y amantísima joven que, inclinándose por fuera de
la balaustrada del cielo, ve melancólicamente pasar ante sus ojos, como
espirales de humo, los espíritus desprendidos de la existencia terrena, y llora
no bien se persuade de que no asciende entre ellos su tierno bien amado, aún no
libre del destierro de la vida; este singular poema, iluminado por los
resplandores de la gloria, en cuyas estrofas se siente el aleteo de los
querubines, el ritmo de los astros y el acordado canto de las vírgenes que
rodean el trono de María es, a juicio mío, la manifestación más genial de
Gabriel Rossetti. Transpira de sus delicadas estancias, como un perfume, la
nostalgia de los cielos, el ansia de volar hacia esa región de venturas
eternas, a donde van los que, según su feliz expresión, nacen cuando muren,
y desde donde creía que estaba llamándole sin cesar la única y santa mujer a
quien había amado en la tierra.
Debo
hablaros también, para completar mi reseña, de un anciano poeta, cuyo estro,
contrariando las leyes de la Naturaleza, se ha desarrollado y crecido con los
años: me refiero a Roberto Browning. Casi octogenario, ha conseguido atraer
hacia las obras que escribe sentado ya en el borde del sepulcro, la atención y
el entusiasmo de sus compatriotas.
Es
posible, según dice con mucha razón un crítico eminente, que desde Dante no
haya habido en el mundo poeta alguno, incluso Göethe, que haya tenido más
comentadores. En todos los pueblos de lengua inglesa, en Europa como en
América, se han constituido numerosas asociaciones (Browing'societies), donde
se discuten sus poemas, desentrañando su sentido, con tanto ardor como si se
tratara de algunos pasajes obscuros de la Biblia o de la interpretación de
indescifrables jeroglíficos egipcios.
¿Debe
este venerable escritor renombre tan extraordinario a sus condiciones de
moralista o a sus cualidades de poeta? No lo sé, ni hay para qué entrar ahora
en este género de disquisiciones. Diré, sin embargo, por mi propia cuenta, que
no siento por él admiración alguna. Creo yo que los poetas, y más en esta edad
positiva en que toda alegoría ha perdido su valor y todo misterio su encanto,
no deben escribir para ser explicados, sino para ser sentidos. Browning,
gravemente preocupado con los problemas filosóficos y sociales desde un punto
de vista puramente ético se hunde con frecuencia en sus abstracciones, como en
un mar sin fondo; es difuso y poco claro, principalmente para los que hemos
nacido en estas benditas tierras del mediodía, donde la idea, para que llegue a
nuestro entendimiento, es menester que vaya impregnada de luz.
Estragadas
por las exigencias del público universal, más ávido de gustar el acre sabor de
la novedad, por repugnante que sea, que de deleitar su espíritu con obras de
verdadero mérito, las letras, y por tanto la poesía, atraviesan en Francia por
un período de lamentable confusión. Reconozco que el deseo de excitar por
cualquier medio la curiosidad del lector indiferente, hastiado o corrompido, es
dolencia general en todas las literaturas de Europa; pero en la República
vecina, donde la producción es tan enorme, el mal reviste excepcional
importancia. Los mercaderes no sólo han invadido, sino que se han apoderado del
templo y en él bulle, gesticula y vocifera una turba codiciosa de dinero, con
más amor al negocio que al arte. Verdad es que hay todavía egregios escritores,
poco dispuestos a sacrificar su nombre y su conciencia en aras de una
reputación tan malsana como productiva -¡lástima sería que no los hubiera!-,
pero tampoco es posible negar que el inmoderado afán de lucro ha trastornado en
Francia muchos cerebros y muchos corazones.
Dios
me es testigo de que no me asusta ninguna doctrina, por atrevida que sea.
Participo o no de ella, y la defiendo o la impugno con la vehemencia que nace
de mi temperamento, si bien la tolerancia está tan arraigada en mí, que nunca
se me ha ocurrido reclamar para la que me desagrada, ni siquiera para la que me
indigna, los rigores de la proscripción. Creo firmemente que los principios,
como los hombres, tienen sagrado derecho a la vida. Cuando son falsos o
absurdos, cuando no satisfacen las necesidades del espíritu o van contra la ley
natural, mueren sin necesidad de que la policía los persiga, el tribunal los
juzgue y el verdugo los extermine. Sólo pido a aquellos que los profesan
sinceridad y buena fe, y esto es, por desgracia, lo que más escasea, no sólo en
la poesía, sino en todos los ramos de la literatura francesa contemporánea. Los
escritores de París, que es el bazar intelectual del mundo, fabrican libros
como cualquier otro artículo de comercio, más atentos al gusto del comprador
que al suyo propio. No se cuidan de lo que sienten, sino de lo que sienten los
demás, y según son los caprichos del mercado, así producen obras groseras o
pulcras, sentimentales o inmundas. La cuestión para ellos es vender, y vender
mucho, y vender pronto. Sin ir más lejos, Zola, el apóstol del naturalismo
experimental, exagera su propio sistema porque no le siente, extrema la fría
obscenidad de sus obras porque carece de ella; y como hay en su ser algo que es
refractario a los mismos principios que proclama, a lo mejor, infringiendo los
cánones de la escuela que ha fundado, se le escapa el acento idílico en
la Culpa del abate Mouret, el simbolismo en Nana y la nota
romántica en los últimos capítulos de Germinal. El poeta Richepin, especie
de ogro, amamantado a los pechos de una civilización gastada, turanio,
como él mismo se llama, pero turanio de pega, saturado de retórica
clásica, y genuino representante del epicureísmo baudelairiano en su
última degeneración moral, sufre también la fascinación del éxito o el acicate
de la codicia, y prostituye su musa, lanzando sus Blasfemias a los
vientos del escándalo. Mas como no escribe lo que piensa, ni expresa lo que su
corazón le dicta, sus apóstrofes son pueriles como las amenazas de un chico, su
impiedad es de relumbrón como un disfraz carnavalesco, y su lascivia la de un
colegial que se la echa de corrido; sucia y mal hablada. Comparad, señores, el
vocinglero aturdimiento de Richepin al increpar a Dios y revolverse contra las
leyes divinas y humanas, con el lenguaje plácido y majestuoso en que Shelly
expone su ateísmo y Leopardi su amor a la nada, y decidme francamente si al
mismo tiempo que excitan vuestra risa las maldiciones ruidosas, las protestas
campanudas y las burlas soeces del vate francés, no sentís que los cantos
sublimes de aquellos eximios poetas os traspasan el corazón como una espada. ¿Y
sabéis por qué? Porque de ellos rebosa un convencimiento, quizás equivocado,
pero profundo, mientras que de las estrofas de Richepin, brota el negocio bajo
su aspecto más cínico y aborrecible. No son más con todos sus primores, que un
artículo de última moda, artificiosamente preparado por el instinto de la
especulación, ávido y sin conciencia. Vuelvo a repetirlo: el ansia de alcanzar
la notoriedad a toda costa, como el mejor camino para llegar rápida y
fácilmente a la fortuna, ha perturbado en Francia los entendimientos más
claros, y es el origen, no sólo de su corrupción intelectual, sino de las
extravagancias apenas concebibles en que va insensiblemente cayendo.
Ahí
está, para no dejarme mentir, entre otras muchas sectas poético-artísticas a
cuál más alambicada, la llamada escuela del decadentismo (según ella
misma se apellidó, en un arranque de raro buen sentido), que como legítima
heredera de los refinados parnasianos y adoradores de la rima
rica en oposición a la rima natural, priva hoy en una gran parte de la
juventud poética de la nación vecina, publica revistas en las cuales
menosprecia todo el caudal poético de Francia como contrario a las nuevas
reglas que proclama, e inunda el mercado de tomos de versos tan absurdos por su
fondo como por su forma. No recuerdo género alguno de gongorismo que se acerque
al de estos iniciadores. Ellos han roto con el ritmo, el metro, la rima, la
sintaxis, hasta con el léxico de la lengua francesa, descubriendo sutilmente en
los vocablos una doble o triple naturaleza simbólica ni siquiera sospechada,
antes de la aparición en el campo literario de estos iluminados reformadores.
No es tan sólo la palabra, como hasta ahora habían creído los simples mortales,
el medio por el cual el pensamiento encarna y se exterioriza -acaso en este
sentido es como menos valor tiene-; la palabra es sobre todo, para los
culteranos del día, color, aroma, nota musical y figura geométrica. Hay según
ellos palabras rojas, palabras azules, palabras amarillas,
palabras verdes, violáceas, de todos los matices; las hay
también ondeadas, rectas, circulares, planas; otras que
contienen el olor del jazmín y de la violeta, del mar, de la carne femenina, de
la tierra húmeda, y por último, muchas con bastante tonalidad para solicitar un
puesto por derecho propio en el pentagrama. Con todos estos elementos
exquisitamente combinados, escriben poesías, por lo menos así las llaman, en
las cuales, sin que el lector se tome la molestia de leerlas -es el colmo de la
felicidad- conoce de qué se trata, y sabe, si la escena pasa en un jardín, qué
árboles le dan sombra, qué flores le perfuman, qué avecillas le alegran, qué
cielo le cubre y qué personas le animan. Pedir más es gollería; como que
cogiendo cualquier mortal el volumen de uno de estos vates quintaesenciados
puede saturar su alma de poesía, sin más que mirarlo, palparlo y olerlo. Tal
vez leyéndolo es como menos lo entienda.
Sin
embargo, enmedio de tantas extravagancias y perversiones del gusto y de la
moral, originadas por el exceso de la competencia, Francia, gloriosa madre de
grandísimos ingenios, puede mostrar en nuestros tiempos a la consideración y al
respeto de las gentes, escritores, artistas y poetas de inestimable valía. Mas
suponiendo que atravesase por un período de relativa esterilidad, la tierra que
en la sucesión de tres centurias ha dado al mundo tantos y tan excelsos
maestros en todos los órdenes de la actividad humana, tiene derecho, sin
menoscabo de su fama, a reposar de su largo alumbramiento. No cuenta Francia en
la hora presente con poetas de la talla gigantesca de Víctor Hugo. El eco, al
repetir todavía el acento ensordecedor de aquel genio singularísimo, fecundo y
desigual, que con las alas de la antítesis y de la hipérbole, ha recorrido los
círculos de lo bello y de lo deforme, de lo grande y de la pequeño, de lo
sublime y de lo monstruoso, ahoga y apaga con su resonancia póstuma las voces
de los demás poetas franceses. A semejanza de los ríos caudalosos que,
impulsados por la fuerza de su corriente, entran en el mar y prolongan largo
trecho su marcha por encima de las olas, aquel desordenado e impetuoso raudal
lírico flota aún y resuena sobre el abismo de la eternidad en que con tanto
estrépito se ha precipitado. Es preciso, pues, para apreciar con imparcialidad
el valor y la importancia de los poetas franceses del último tercio de nuestro
siglo, apartar ante todo la memoria, no tanto de la estatura real, cuanto de la
que un pueblo fanatizado atribuye al ídolo que ha perdido, la cual con el
transcurso de los años, quedará reducida a proporciones siempre
extraordinarias, pero menos colosales.
Empezaré
mi ligera reseña por Leconte de Lisle, heredero de Víctor Hugo en la Academia
Francesa, por sus merecimientos propios y la recomendación especial del
maestro; cosa, en verdad, extraña, porque su protegido simboliza la reacción
más radical contra las exageraciones románticas, que habían poblado el teatro,
la novela y la poesía de seres imaginarios, inverosímiles y absurdos. Mentira
por mentira, ficción por ficción, Leconte de Lisle prefiere la helénica, donde
al menos encuentra el arquetipo de la belleza eterna y la serena plasticidad de
la forma.
Pero
él también extrema su doctrina, imponiendo a la poesía, para devolverla el reposo
que ha perdido, la rígida inmovilidad de la muerte. Sostiene Leconte de Lisle
que la poesía desciende de su pedestal y se degrada viviendo la vida humilde y
participando de los sentimientos de los mortales. Según él, debe mostrarse ante
el dolor humano tan desdeñosa e insensible como la naturaleza y los dioses. Es
de esencia divina, y la dignidad de su alto origen la obliga a permanecer
alejada de las miserias terrenas. Prescindiendo de todo aparato retórico, esto
significa una violenta regresión a la suprema indiferencia que caracteriza en
la historia el primer período del Renacimiento, sólo que con una circunstancia
agravante en contra del poeta francés: es a saber, que el Renacimiento pecó por
omisión involuntaria, y él peca por cálculo. Compréndese que, al despertar de
la terrible noche de la Edad Media, el arte, tan rudo como el mundo de donde
salía, quedase atónito, y deslumbrado ante aquel refulgente sol grecolatino,
que de improviso hería sus ojos, y se concibe también que arrobado en la contemplación
de un espectáculo para él tan nuevo como majestuoso, se olvidase por un momento
de todo cuanto le rodeaba para no ver ni sentir más que la suavísima luz y la
dulce música que le penetraban y envolvían. Pero en nuestros tiempos, cuando el
escalpelo y la piqueta, es decir, el análisis y la crítica van reduciendo de
día en día el campo de la ficción, cuando apenas nos deja conciliar el sueño el
ruido de las cosas que a nuestro lado se derrumban, cuando el suelo removido
vacila bajo nuestros pies, y no llega a nuestras almas doloridas sino
confusamente el resplandor de los cielos, hay algo de vanidad inocente en el
propósito de querer apartar nuestro espíritu de la triste realidad que nos
acosa y en pretender distraer nuestra creciente incertidumbre con fábulas en
que no creemos y con tragedias teogónicas que no sentimos. No: en todas las
edades; pero particularmente en la nuestra, no hay para el hombre nada tan
superior y tan interesante como el hombre mismo: fuera de él, todo es
abstracción y sombra. Hay en la obra de Leconte de Lisle, fundada en un
sistema, a mi entender erróneo, magnitud de pensamiento, corrección de líneas,
riqueza descriptiva, número en el metro y abundancia en la rima; lo único
imposible de hallar en ella es la vibración de la vida. No conozco en
literatura alguna poesía más monumental que la que someramente juzgo; algunas
de sus descripciones, acaso las mejores, parecen altos relieves de la Hélade o
de la India; sus figuras, sin músculos, sin nervios ni sangre, tienen la
quietud y el pulimento de las estatuas de mármol, y cuando considero la obra en
conjunto me produce el efecto que me causaría un templo magnífico en donde no
habitasen ni dioses ni hombres, iluminado por un sol esplendoroso que no
calentara. Confieso, pues, que este famoso escritor con su grandiosidad,
semejante a la de una cumbre nevada, me impone respeto, pero no me atrae ni me
seduce.
La
veneración de Leconte de Lisle por el arte griego en su primitiva belleza,
llega hasta la idolatría, conduciéndole al extremo de calificar de bárbaras
todas las obras del ingenio que no se ajustan exactamente al molde de Homero y
Esquilo. Podría afirmarse que para él la tierra quedó desierta, el cielo
silencioso y el Parnaso vacío desde que aquellos excelsos poetas callaron.
Extranjero
en su propio siglo y ajeno por sistema a todas sus agitaciones, gózase
ahondando en los misterios de las teogonías antiguas, y sólo le place pasear
con los dioses, ya bajo los pórticos atenienses, ya en las sagradas selvas del
Indostán, o ya entre las brumas tempestuosas del Norte. En este punto, su
frecuente comunión intelectual con la mitología, y sobre todo, con los
adoradores de Brahma, ha impregnado su poesía de un sentimiento panteísta que
concuerda con las tendencias del pesimismo contemporáneo: el deseo de eterno
reposo en el seno de la naturaleza, a la vez absorbente y creadora, en donde
toda voluntad se anula, el hombre deja de ser hombre, y acaba al fin por
confundirse con la divina esencia de la substancia universal. Sólo por este lado,
es decir, por el más metafísico y menos comprensible para la multitud, coincide
Leconte de Lisle, sin buscarlo, con una de las corrientes filosóficas de
nuestros tiempos, acaso con la que mejor expresa el amargo desencanto y el
cansancio intelectual de nuestra civilización febril y vertiginosa.
Mucho
original ha escrito y mucho ha traducido el poeta de quien trato; pero las
obras que le han granjeado sólido crédito en la república de las letras son
tres tomos de versos en los cuales ha reconcentrado su estética reformadora:
los Poemas antiguos, los Poemas bárbaros, y los Poemas y Poesías.
A pesar de la alteza de su numen, generalmente reconocida, Leconte de Lisle no
es popular, y se explica bien que no lo sea por las razones que he expuesto al
formular mi juicio sobre sus teorías literarias. El alejamiento voluntario y
hosco de las realidades de la vida a que se ha condenado, le aísla entre la
muchedumbre, a quien habla de cosas que no la importan y en un lenguaje que no
entiende. Si de pronto sobreviniese la ruina total de nuestra civilización a
consecuencia de un cataclismo tan violento como la irrupción de los bárbaros, y
si pasada la tempestad, las generaciones futuras intentasen reconstituir para
la historia aquella sociedad arrasada por la catástrofe, al dar entre los
escombros con las obras perdidas de Leconte de Lisle, difícil sería que
pudieran averiguar por el contenido de ellas, el tiempo y las circunstancias en
que su autor había florecido. Hasta tal punto es impersonal e indiferente.
Francisco
Coppée, miembro desprendido del Cenáculo Parnasiano, cuya influencia sólo
se deja sentir en él por su refinado amor a la rima nítida y acendrada, después
de haberse contado en los primeros años de su juventud entre los más fervorosos
discípulos de Leconte de Lisle, fue el poeta que antes se apartó del espíritu y
de los procedimientos de su maestro. Leconte de Lisle husmea su inspiración
entre los escombros del Olimpo devastado, Coppée la encuentra en la bullente
variedad de la vida contemporánea; agrádale sólo a Leconte de Lisle, como he
tenido ocasión de manifestaros, conversar con los dioses, a Coppée le atrae la
dulce intimidad con los humildes y los desheredados de la tierra; Leconte de
Lisle es impasible como la fatalidad griega, y Coppée tierno y conmovedor como
un raudal de lágrimas. No levanta mucho el vuelo, pero se sostiene con cierta
majestad, y si no siempre es verdadero, pocas veces deja de ser humano. La
popularidad de este poeta, que cifra su mayor gloria en la sencillez, es
grandísima, y ha llegado hasta nosotros, merced a la excelente traducción que
de algunas de sus obras ha hecho uno de los más jóvenes cultivadores de la musa
española. Esto, en cierto modo, me dispensa de entrar en más pormenores acerca
del autor de El Relicario, de las Intimidades, del Confiteor, de
la Huelga de los herreros y de tantas y tantas joyas en que la
emoción desborda como el licor de una copa demasiado llena; pero no sin que
reconozca, antes de pasar a otro asunto, la justicia con que ocupa uno de los
primeros puestos entre los poetas franceses de la nueva generación.
Con
pena prescindo del delicado, melancólico y profundo Sully Prudhomme, que
comparte con Coppée la predilección del público francés, así como de otros
poetas que merecerían también el saludo de mi crítica. Pero mi trabajo, que
daría materia para un libro, crece como la marea bajo mi pluma, y bien a mi
pesar, me veo constreñido a proseguir en mi tarea sin detenerme, impulsado por
la urgencia. Diré, sin embargo, para concluir, que la índole de la poesía
francesa es hoy, en general, algún tanto afeminada e histérica; que el tono
elegíaco predomina demasiado en ella, como es natural, aunque sensible, que
suceda en una sociedad donde el árbol de la esperanza va quedándose desnudo de
hojas, y por último, que si no renuncia a sus sutiles atildamientos, está
expuesta a rodar hasta el fondo de su ya iniciada decadencia.
Voy,
pues, cumpliendo mi empeño, a formular mi opinión sobre la literatura rusa, en
particular sobre la poesía, que ha sido hasta hace poco tiempo desconocida. Los
tenebrosos crímenes que han ensangrentado y ensangrientan el vasto imperio
moscovita, cometidos por algunas de sus innumerables sectas religiosas,
políticas y sociales, cuya formación se debe, quizás por iguales partes, a los
rigores del clima, a las asoladoras doctrinas del materialismo contemporáneo, a
los estragos morales ocasionados por una prolongada opresión, y a los
alucinamientos místicos, propios de una raza semiasiática, empezaron a excitar,
no sin razón, la curiosidad de Europa. Pero el exaltado patriotismo francés,
que ansioso de contar con el eficaz auxilio de Rusia, en la contingencia de
guerras más o menos inmediatas, acaricia, abulta y ensalza cuanto procede de
tan lejana región, es, o mucho me engaño, la causa que más ha contribuido a
despertar la atención del mundo sobre los sucesos, las obras y los hombres de
aquel enorme Estado.
¡Ay!
hace mucho tiempo que en ese inmenso calabozo, sin aire y sin luz, la poesía,
si no ha muerto, ha enmudecido. En los albores de nuestra centuria, cuando las
ideas de libertad y progreso llegaron en las puntas de las bayonetas de
Napoleón I hasta el corazón de Rusia, la poesía sintió de improviso correr por
sus debilitadas venas el fecundo torrente de la savia primaveral. Dos
inspirados jóvenes, que había formado la musa de Byron, entonces dominadora,
abrieron con páginas de oro el libro de la lírica rusa, tal vez poco original
en un principio, pero exuberante y desordenada como la vegetación de los
trópicos. Era la hora de las ilusiones. Pronto el cansancio de una lucha
estéril contra la resistencia cada vez más obstinada de las clases populares a
entrar en el concierto de las naciones de Occidente, y la brutal persecución
con que el despotismo se impuso a las tendencias innovadoras, apagaron el ardor
de la juventud inteligente que había soñado con la regeneración de la patria.
El menosprecio en que fueron cayendo los principios que tan calurosamente había
abrazado la parte más ilustrada de la sociedad moscovita, el espectáculo de los
demás pueblos de Europa, desgarrados por las facciones, y algunos años después,
las consecuencias de la guerra de Crimea, que enardeciendo el patriotismo de la
multitud, afirmó en la opinión y en el poder el predominio del viejo partido ruso,
opuesto a todas las reformas, torcieron la dirección que aquel pueblo había
parecido tomar, y la poesía, principal promovedora del movimiento fracasado, se
encerró en el silencio más absoluto; porque las aves, cuando están tristes, no
cantan.
Desde
entonces hasta nuestros días, la enfermedad intelectual y social de Rusia ha
ido agravándose, y bajo el yugo de un despotismo incurable, podría decirse que
el pueblo ruso se ha vuelto loco. Su facultad soñadora se ha atrofiado, porque
nadie sueña entre los horrores del tormento, y la actual generación ha
renunciado por completo en sus relaciones con la autocracia a toda idea de
transacción y de paz; de suerte que ya no hay en Rusia más que rebeldes o
resignados, pesimistas o místicos. Aguijoneada por los dolores cada vez más
intensos del mal que la aqueja, no siente los placeres de la imaginación, ni
encuentra en ellos lenitivo a sus crecientes angustias; busca remedios,
remedios por todas partes, remedios a toda costa, y su literatura, respondiendo
a esta necesidad generalmente sentida, se ha transformado en inmenso
laboratorio donde todo se sujeta al análisis, al experimento y a la disección.
Pero a medida que adelanta en su estudio, su esperanza ya amortiguada, va
disipándose más, y el nihilismo revolucionario y el nihilismo místico van
apoderándose de su conciencia. ¿Qué amor puede tener a una sociedad en cuyo
áspero engranaje, siempre en movimiento, deja deshechos su cuerpo y su alma?
Cuando un pueblo llega a tal estado, no tiene razón de ser la poesía; el único
género posible en su literatura es la novela social, donde le sea fácil ver y
comparar hora por hora, minuto por minuto, los síntomas y los progresos de su
cruel dolencia.
Un
poeta ¡uno sólo! consigue todavía en medio de esta espantosa tribulación de los
espíritus, hacerse oír con respeto de sus conciudadanos, y su voz, que
permanece fiel a los altos destinos de la poesía, es voz de confortación y
confianza. Apolo Maïcof, poeta esencialmente cristiano, se levanta con
tranquila filosofía sobre el mortal desaliento o la ira demoledora, y condena
ambos extremos como manifestaciones distintas de un mismo mal: la debilidad del
ánimo. Saber resistir, saber perdonar, y en último caso, saber morir, son para
él los supremos problemas de la vida. El drama Tres Muertes, que pasa por
ser una de las obras maestras de Maïcof, desarrolla en forma enérgica y concisa
este pensamiento, que después vuelve el autor a reproducir con mayor riqueza de
pormenores, en otro poema del mismo género, titulado Los dos mundos. En el
primero de estos dramas, no escritos para el teatro, el filósofo Séneca, el
epicúreo Lucio y el poeta Lucano, complicados en una conspiración y condenados
por Nerón a muerte, conversan por última vez mientras llega la hora del
sacrificio, y expone cada cual, con admirable claridad, sus opiniones,
sentimientos y creencias. Séneca, impasible, proclama en un arranque lírico de
extraordinario vuelo la inmortalidad del alma; Lucano duda, se desespera y
procura, aunque inútilmente, su evasión, y Lucio interviene en el diálogo de
sus compañeros, o mejor dicho, le corta con sus escépticas y sarcásticas
interrupciones. Un alumno predilecto de Séneca entra a verle a la sazón;
refiere que una esclava ha sufrido las mayores torturas sin delatar a ninguno
de los conjurados, y Lucano, al oírle, pasando, como todas las almas débiles,
del decaimiento a la exaltación, teme parecer más cobarde que una mísera
sierva, y en un arrebato de ira se da la muerte. Lucio, sin ilusiones y sin fe,
muere burlándose como ha vivido, y sólo Séneca, que representa en este poema la
fortaleza del varón constante, se salva. Antes de que tan inesperado desenlace
termine la obra, Séneca exclama con ánimo sereno: «He perseguido en mi vida un
solo fin, difícil de alcanzar: toda ella ha sido para mí hasta ahora una
escuela de moral, y la muerte será mi última lección. Es ésta una letra nueva
en el eterno y extraño alfabeto de lo desconocido; es como el principio de una
causa infinita cuyo sentido misterioso empiezo a desentrañar. Mi camino ha terminado,
¿qué importa? Por la vida se va a la eternidad, y ya columbro desde el umbral
de la noche, la aurora de nuevas existencias. No estoy al borde de la muerte,
sino al borde de la resurrección». El mismo tema renace, como os he indicado,
en Los dos mundos, que, según la opinión unánime de la crítica, es la obra
capital de Maïcof; sólo que el problema se plantea, no ya entre algunas
víctimas cuidadosamente escogidas por la tiranía, sino en el ancho escenario de
la humanidad, y entre dos civilizaciones rivales. El poeta pone frente a frente
la vieja y materializada sociedad romana, en cuya inteligencia se han
extinguido todas las energías morales, y la humilde legión de Cristo, reclutada
en las ergástulas, escondida en las catacumbas y diezmada en los circos, pero
sobre la cual ha descendido el espíritu de Dios. Desarróllase el grandioso
cuadro durante las horribles persecuciones neronianas, que alcanzan con tanta
furia a los oprimidos como a los opresores, y unos y otros, aventados por la
demencia del déspota, van, como leve hojarasca, arremolinados y revueltos hacia
su trágico fin; pero ¡de cuán diferente manera! Los desalentados, los
incrédulos y los corrompidos, mueren sin dejar detrás de sí más que el rastro
de su sangre, como reses degolladas en el matadero, mientras los hombres de fe,
los animosos y los purificados, mueren sentando las bases de una nueva y
robusta civilización. ¿No es verdad que éstas son las enseñanzas viriles con
que la poesía debe sacudir y despertar la voluntad enervada de los pueblos que,
como el ruso, fluctúan entre la desesperación y el abatimiento? Porque, o yo me
equivoco mucho, o no es infiltrando en la conciencia de los hombres la idea de
que la libertad moral es vago fantasma de su deseo, ni convenciéndoles de su
impotencia definitiva para quebrantar las cadenas con que los esclavizan fatal
e irremisiblemente las leyes de la naturaleza, los vínculos de la sociedad, su
propio organismo, la configuración de su cráneo, hasta la sangre que circula
por sus venas, como se les prepara e infunde valor para las grandes batallas de
la vida.
Pero
me acerco al término de mi discurso, y es menester que ponga fin a mis
observaciones críticas sobre algunos de los más famosos líricos contemporáneos.
No sin esfuerzo renuncio a emitir mi juicio sobre los poetas alemanes Federico
Rodensteds y Roberto Hemerling, que figuran en el lugar más alto del Parnaso
germánico, el primero por su colección de apasionados versos titulada Mirza
Schaff, en la cual se respiran las brisas embalsamadas de Oriente, y el segundo
por sus narraciones épicas Ashaveyo, El Rey de Sion y Herman
Lingg, en donde traza con gran pujanza de genio los más sombríos cuadros de la
historia. Pero aun cuando no sea más, quiero aprovechar la oportunidad con que
la índole de mi trabajo me brinda, para consagrar cariñoso recuerdo a otro
poeta distinguido, nuestro buen amigo Juan Fastenrath, que tanto ha hecho por
las letras españolas, popularizándolas en su patria, y que ha iluminado el
cielo de la poesía alemana con un rayo del sol de nuestra hermosa Andalucía.
No
obstante la presión que sobre mí ejerce el propósito de no fatigar por más
tiempo vuestra paciencia, sería imperdonable que olvidase en mi desaliñada
reseña al célebre italiano Josué Carducci, jefe y maestro de la novísima
escuela de Bolonia, y en quien, por rara coincidencia, se amalgaman la
inspiración del poeta y la perspicacia del erudito, sin que cualidades, al
parecer, tan contradictorias, se perjudiquen ni estorben. Carducci maneja su
dulcísima lengua como si fuese blanda cera, y ha llegado a escribir como
Horacio escribiría si pudiese volver a platicar con las musas bajo las
frondosas alamedas de Tibur. Enamorado de las formas clásicas como Leconte de
Lisle, tiene sobre el poeta francés la doble ventaja de crear la belleza en un
idioma más armonioso y flexible para el metro, y de haber abierto su
entendimiento y su corazón a las tumultuosas pasiones de su siglo. Vate
profundamente pagano y latino, daría la parte más preciada de su gloria por
resucitar a Júpiter, si esta empresa no fuese, por lo menos, tan temeraria e
imposible como la de matar a Cristo, Sus Odas Bárbaras pusieron el
sello a su reputación, que ya había iniciado por toda Italia con el Himno
a Satanás, en cuyas estrofas, cortas e incisivas como un dardo, canta las
excelencias de la razón, emancipada de todo yugo, y ensalza su rebeldía.
Aquí,
señores, doy por terminada mi tarea. En la rápida e incompleta excursión que
hemos hecho por el campo de la poesía habréis observado la sumisa complicidad de
las musas con todas las tendencias materialistas de la época. Los más excelsos
poetas se han puesto a su servicio, y la resistencia que ofrecen todavía
algunos es como la del valeroso soldado de un ejército vencido y disperso, que
prefiere la muerte a la ignominia de rendir las armas. Esto revela hasta qué
punto el contagio se ha propagado y extendido, porque cuando la poesía,
acostumbrada a volar por las alturas, no ha podido preservarse del mal, es
porque los miasmas han envenenado todo el aire de la tierra. Es evidente que el
equilibrio de la conciencia se ha roto; que la bestia ha prevalecido sobre el
ángel, y que como consecuencia de este predominio, el libre albedrío aparece
cada día más confuso, cuando no más anulado. Un fatalismo reflexivo que enerva
las voluntades y debilita los caracteres, se ha apoderado del mundo
intelectual, y se refleja en las más importantes manifestaciones del arte
contemporáneo, singularmente en la literatura que es la gran vulgarizadora de
todas las ideas. Las ilusiones de la vida y las piadosas promesas del cielo
parecen haberse desplomado sobre muchos entendimientos superiores, acaso sobre
los que más influencia ejercen en las generaciones actuales, y su voz llega a
nuestros oídos como saliendo de entre los escombros de todo cuanto hemos
creído, amado y reverenciado.
La humanidad ha perdido sus alas, y marcha por caminos desconocidos, sin saber a dónde. Pero como no puede seguir por estos derroteros, sin caer en la más desconsoladora atonía moral; como no es fácil que se resigne a sacrificar dentro del triste fatalismo científico en que va hundiéndose gradualmente la austera responsabilidad de sus actos, que tanto la dignifica; como no es racional que semejante estado, puramente patológico, se prolongue de un modo indefinido, porque todo ser organizado, individual o colectivo, propende, mientras alienta, a expeler el elemento morboso que le daña, yo os anuncio con fe profunda una próxima y regeneradora reacción, que iniciará, como siempre, la poesía. No sé en qué forma, no sé cuándo; pero es para mí seguro que el día menos pensado el cielo derramará la benéfica lluvia del ideal sobre nuestras almas agostadas.
La humanidad ha perdido sus alas, y marcha por caminos desconocidos, sin saber a dónde. Pero como no puede seguir por estos derroteros, sin caer en la más desconsoladora atonía moral; como no es fácil que se resigne a sacrificar dentro del triste fatalismo científico en que va hundiéndose gradualmente la austera responsabilidad de sus actos, que tanto la dignifica; como no es racional que semejante estado, puramente patológico, se prolongue de un modo indefinido, porque todo ser organizado, individual o colectivo, propende, mientras alienta, a expeler el elemento morboso que le daña, yo os anuncio con fe profunda una próxima y regeneradora reacción, que iniciará, como siempre, la poesía. No sé en qué forma, no sé cuándo; pero es para mí seguro que el día menos pensado el cielo derramará la benéfica lluvia del ideal sobre nuestras almas agostadas.
No
lo dudéis: la hora de la redención se acerca. Siéntese ya el batimiento de alas
de la poesía que, como celeste precursora, vendrá a calmar las tristezas del
mundo con el himno inmortal de la esperanza. «Creo -nos dirá apaciguando con
sus suavísimos acentos nuestras zozobras-, creo en la fuerza del espíritu y en
las victorias de la ciencia; creo en fines altos, sacros y lejanos; creo en la
fraternidad de los pueblos que, de siglo en siglo, se transmiten su pensamiento;
creo en el bien, que con la blanca frente coronada de rayos, bajará a curar las
heridas de las almas y a disipar las tinieblas de la tierra; creo en las flores
de la esperanza que crecen en los sepulcros; creo en el progreso necesario de
la humanidad hacia los eternos ideales de la justicia; creo que los hombres no
están perpetuamente sometidos al error, aunque muchas veces, antes de lograr la
verdad, pasen por negras aflicciones y estrechen entre sus brazos sombras
vanas; creo en el vuelo del alma que nunca se está quieta; creo en el libre
albedrío de los hombres y de los pueblos; creo, finalmente, en Dios.» HE
DICHO. 
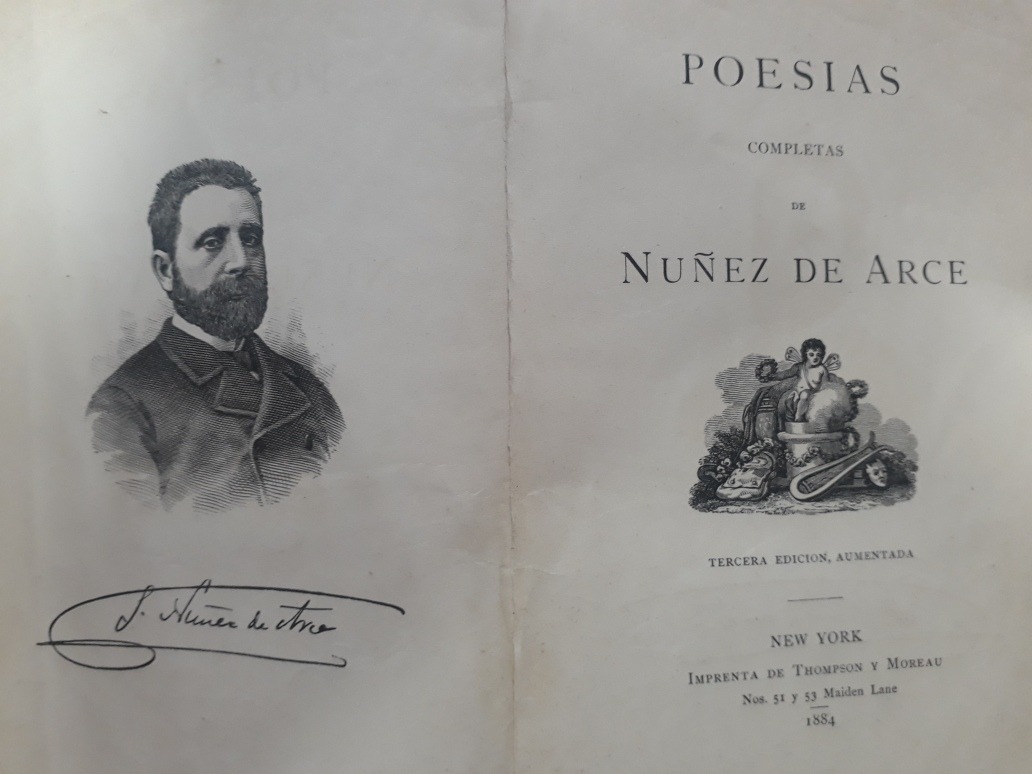
Comentarios
Publicar un comentario