En mis momentos bajos, me preguntaba cuál era la finalidad de crear arte. ¿Para quién? ¿Estábamos encarnando a Dios? ¿Dialogando con nosotros mismos? ¿Y cuál era el objetivo final? ¿Tener nuestra obra enjaulada en los grandes zoológicos del arte, el MoMA, el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, el Louvre?
Yo aspiraba a ser honesta, pero no me sentía así. ¿Por qué dedicarme al arte? ¿Para realizarme o por el arte mismo? Parecía autocomplaciente contribuir a un sector ya saturado a menos que se ofreciera la iluminación.
A menudo, me sentaba e intentaba escribir o dibujar, pero la delirante actividad de las calles, unida a la guerra de Vietnam, hacía que mis esfuerzos parecieran fútiles. No podía identificarme con los movimientos políticos. Cuando intentaba participar, me sentía hostigada por otra forma más de burocracia. Me planteaba si algo de lo que hacía importaba.
Robert tenía poca paciencia con aquellos ataques introspectivos míos. Él jamás parecía cuestionarse sus impulsos artísticos y, con su ejemplo, comprendí que lo que importa es la obra: la serie de palabras impelidas por Dios que se concreta en un poema, la trama de color y grafito garabateada en la lámina que expande su divino movimiento. Lograr en la obra un equilibrio perfecto entre fe y ejecución. De este estado mental emana una luz, preñada de vida.
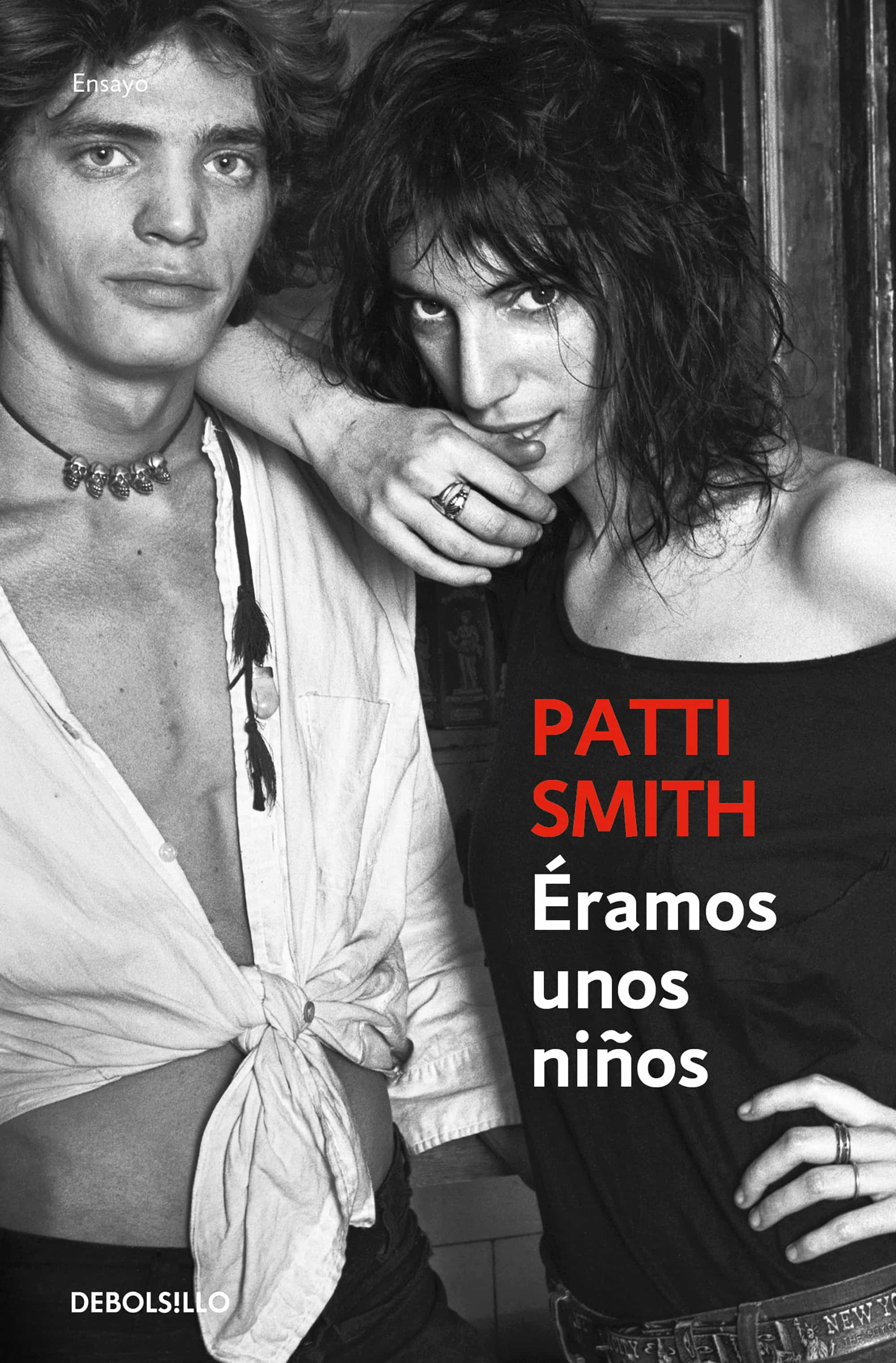
Comentarios
Publicar un comentario